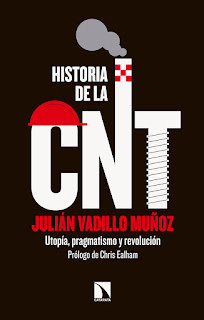En el 80 aniversario del golpe de Segismundo Casado en Madrid, cuelgo en mi blog la reseña que hice hace unos años en el Bulletin d'Histoire Contemporaine de Aix-en-Provence, del libro de Paul Preston El final de la guerra. La última puñalada a la República (Debate, Barcelona, 2014)
El
golpe de Estado contra la República del 17-18 de julio de 1936 fue la causa del
estallido de la Guerra Civil. Casi tres años de batallas y combates que
finalizó con la victoria de los golpistas y la imposición de una dictadura
personificada en Francisco Franco que no tuvo piedad con los vencidos. Ese
Golpe de Estado fue la causa primera de la Guerra Civil. La derrota de la
República democrática se debió después a distintos factores unos con más peso
que otros.
Analizar el final de la Guerra
Civil, de las últimas semanas del conflicto, es acercarnos a alguno de esos
otros factores. Quizá no el principal, pero si subsidiario y con suficiente
peso como para merecer la atención de diversos historiadores.
No hace muchas fechas el catedrático
de historia contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid nos sorprendía
con un interesante libro sobre este tema: Madrid,
1939. La conjura del coronel Casado (Cátedra, Madrid, 2014). Un análisis el
del profesor Bahamonde más centrado en los aspectos militares y en la figura de
Segismundo Casado. También tendríamos que hacer mención aquí a la obra de Ángel
Viñas y de Fernando Hernández Sánchez El
desplome de la República (Crítica, Barcelona, 2009). Ambos libros se
editaron cumpliéndose aniversarios concretos. Por el 75 aniversario del final
de la Guerra Civil el primero y por el 70 aniversario el segundo.
Sin embargo, cuando parecía que las
obras en liza marcaban casi a la perfección aquellos trágicos días finales de
la Guerra Civil, Paul Preston nos sorprende con una magnífica obra que analiza
pormenorizadamente aquellos últimos días. La obra de Preston recorre desde las
figuras fundamentales de aquel proceso (Juan Negrín, Segismundo Casado, Julián
Besteiro, Cipriano Mera, etc.), hasta el posicionamiento de las distintas
organizaciones en el conflicto.
Como buen conocedor de la realidad
española del momento, Preston analiza los antecedentes que llevaron al final de
la Guerra. Las fuertes disputas que se dieron en el seno del campo republicano
marcaron la pauta de aquellas semanas finales. Igualmente esta obra se
convierte en un estudio mucho más profundo al analizar no solo el conflicto que
surgió en la capital de la España republicana sino en otras zonas leales.
La obra de Preston tiene tres
protagonistas claros. Por una parte Juan Negrín, presidente del gobierno de la
Segunda República. Para Paul Preston víctima de una conjura en la que
participan distintos intereses que confluyen en ideas comunes. Por otra parte
Segismundo Casado. Militar leal a la República pero al mismo tiempo ambicioso y
fuertemente anticomunista que pretendía acaparar un protagonismo que no le
correspondía. Y por último Julián Besteiro, una de las figuras más importantes
del socialismo español que apenas jugó ningún papel en la Guerra Civil y que se
quería presentar como una especia de reconciliación de dos modelos de entender
la vida completamente irreconciliable.
El libro de Preston es riguroso y
completo. Y no es sencillo por lo complejo del tema. El final de la Guerra
Civil es un cúmulo de factores diversos que solo un investigador ducho en el
tema puede tener en cuenta. Un mapa en el que recomponer las distintas piezas
para comprender que lleva a cada grupo o a cada persona a apoyar determinadas
medidas.
El golpe que Casado da en Madrid el
5 de marzo de 1939 tuvo distintas motivaciones tanto para los que lo apoyaron
como para los que se opusieron. Porque no es lo mismo la motivación de un
militar como Casado, que se veía relegado de lo que él mismo quería
representar, de un militar que pretendía pasar a la historia de España como
quien trajo la paz en la Guerra Civil, que las pretensiones de un ya viejo
Besteiro que se veía como un factor de reconciliación entre los sublevados y
los leales. No es lo mismo tampoco el presidente Juan Negrín, que sí había
planteado la posibilidad de una salida dialogada en la Guerra pero siempre
salvaguardando la vida de los leales, que los dirigentes del Partido Comunista
de España que tenían una posición de resistencia numantina en la que febrero de
1939 nadie ya creía. Tampoco fueron iguales las motivaciones que llevaron tanto
a socialistas caballeristas como a una parte del anarcosindicalismo a apoyar el
golpe de Casado teniendo en cuenta la gran cantidad de querellas internas que
habían acumulado contra Negrín los primeros y contra los comunistas los
segundos.
Siguiendo el libro de Preston nos
damos cuenta que Negrín, como los libertarios, como los comunistas y los
socialistas caballeristas no esperaban nada de Franco y los sublevados. El caso
de los anarquistas es complejo. Su apoyo a Casado se debe exclusivamente para
desalojar del poder a los comunistas que en mayo de 1937 les había desalojado a
ellos. Pero tenían claro que frente a Franco solo cabía la resistencia. Una
resistencia en la que no creía absolutamente para nada Casado. Cuestión que
comprobamos no solo en el libro de Preston sino en las propias memorias de
Cipriano Mera, el albañil anarquista que había tomado el mando del IV Cuerpo
del Ejército Popular de la República. El peso del anticomunismo en un sector
importante del anarquismo era más que evidente.
Por otra parte la definición de
Besteiro como “ingenuo” por parte de Preston no puede ser más acertada. El
histórico dirigente ugetista, que durante la Guerra Civil apenas tuvo
importancia, creyó tener la llave para negociar con Franco. Esa ingenuidad que
le llevó a quedarse en la capital con la entrada de las tropas franquistas y
que le llevó ante un Consejo de Guerra y al presidio en Carmona falleciendo
apenas un año después. Con él también se quedó Melchor Rodríguez, el “Ángel
Rojo”, uno de los representantes del anarquismo humanista, que salvó la vida de
muchas personas y que también fue a la cárcel tras la guerra.
Pero los dos grandes protagonistas
de aquellas jornadas fueron Casado por una parte y Negrín otra. Casado que a
pesar de decir que pretendía una paz honrosa y salida pactada de la Guerra,
pocas condiciones podía ofrecer a Franco en Burgos. Su famosa frase “La entrega se verificará en tales
condiciones que no exista precedente en la historia y que será el asombro del
mundo” era papel mojado teniendo en cuenta que Franco nada quería negociar
ni pactar. Cuando las conversaciones de Gamonal fracasaron entre los emisarios
de Casado (alguno de ellos integrante de la Quinta Columna) y los sublevados de
Franco, los argumentos del coronel quedaron completamente anulados. Aquí
estriba el punto de fricción entre Casado y su equipo de militares con los
“casadistas”, esos apoyos circunstanciales de los que se dotó para que su golpe
llegase a buen puerto. La idea de un “abrazo de Vergara” nunca se produjo.
Juan Negrín, que había tomado el
poder del ejecutivo tras la crisis de mayo de 1937 era partidario de una paz
negociada desde 1938. Algo que no solo Preston platea sino también Gabriel
Jackson planteó en su Juan Negrín. Médico,
socialista y jefe del Gobierno de la II República española (Crítica,
Barcelona, 2008). Lo que el presidente del Gobierno no iba a tolerar es una
rendición sin condiciones, que era la idea de Franco. Los puntos débiles de
Negrín era el escaso apoyo que contó en el seno del Frente Popular, muy
dividido ya a finales de 1938, la nula comprensión del presidente de la
República, Manuel Azaña, y el abandono definitivo y tácito de Francia e
Inglaterra cuando en febrero de 1939 reconocieron al gobierno de Franco.
La obra de Preston no solo plantea
las divergencias políticas entre los distintos grupos del Frente Popular que
desembocó en el golpe de marzo de 1939. También narra de forma pormenoriza los
enfrentamientos tanto de Cartagena como de Madrid. El primero, menos conocido
para la historiografía, presentó un panorama caótico en aquellas jornadas. Por
una parte unos grupos falangistas y franquistas que ven en el caos generalizado
de la ciudad la oportunidad de hacerse con el control. Por otra las fuerzas
leales al gobierno de Negrín. Y por último, algunos republicanos no conformes
con el negrisnismo que se sublevan contra su propio gobierno pero que combaten
a los franquistas. Un ejemplo de cómo la Quinta Columna estaba organizada en
esta ciudad mediterránea.
La posición en Madrid fue distinta.
La Quinta Columna estaba al tanto de los movimientos que Casado iba a hacer y
no interviene directamente. Alguno de los militares más cercanos a Casado, como
José Centaño de la Paz, eran integrantes de la Quinta Columna. Otros como
Manuel Matallana tenían posiciones ambigüas. El triunfo del golpe en Madrid no
se debió a los militares tibios que Casado tenía a su alrededor, sino a las
fuerzas de los “casadistas” que lograron vencer las unidades leales a Negrín y
que mayoritariamente eran de mandos adscritos al Partido Comunista. El IV
Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera fue fundamental para ello.
Tras la victoria de Casado vino por
una parte la represión contra las fuerzas derrotadas. Y por otra el desencanto
de aquellos que esperaban que con su acción las circunstancias hubiesen
discurrido por otros derroteros. Todo ello, unido a unas negociaciones
imposibles fracasadas, provocó el final de la Guerra y la entrada de Franco en
Madrid.
Una cosa que Preston deja clara es
que la represión actuó contra todos. Si bien algún alto cargo de Casado se pudo
ver beneficiado por su labor ambigua el destino de muchos de ellos fue el
presidio, el paredón o el exilio. Incluso tibios como Matallana tuvieron un
periodo de prisión y nunca más volvieron a estar en el Ejército. Hay que
recordar que una de las obsesiones de Casado es que el bando vencedor respetase
los grados militares del Ejército republicano. Nada de eso sucedió. Otros casos
fueron más llamativos. Julián Besteiro fue detenido, juzgado y condenado (se
llegó a pedir la pena de muerte) a 30 años de prisión. Falleció un año después,
en 1940, enfermo en la cárcel de Carmona. Cipriano Mera logró alcanzar Orán. Pero
con el inicio de la Guerra Mundial fue detenido y extraditado a España. Juzgado
fue condenado a muerte y se le conmutó la pena. Salió de prisión y continuó su
lucha contra Franco hasta que se vio obligado a salir exiliado, muriendo en
París en octubre de 1975. Melchor Rodríguez también fue detenido y condenado.
Penó en muchas prisiones y al salir se ganó la vida como vendedor de seguros,
falleciendo en Madrid en 1972. Otros como Mauro Bajatierra son asesinados con
la llegada de las tropas rebeldes a Madrid en marzo de 1939. O Feliciano Benito
fusilado en Guadalajara en octubre de 1940. Esto demostró que haber sido
“casadista” no libraba a nadie de nada.
Casado si que logró huir. Se
estableció en Inglaterra un tiempo y luego fue a Venezuela. Aunque Casado tuvo
contacto durante algún tiempo con personalidades del exilio, su objetivo era
volver a España. En 1961 regresó a España. Por la petición de una pensión fue
investigado y procesado por su pasado republicano. Intentó congraciarse
re-escribiendo su libro de memorias Así
cayó Madrid. Tal como Preston nos muestra la versión que publicó en Londres
en 1939 a la que editó en España en 1967 poco tenían que ver. Falleció en 1968.
El libro de Preston es completo, muy
bien documentado y que nos acerca un poco más a lo que fueron aquellos últimos
días. Un magnífico y excelente compendio tanto de las luchas intestinas como de
alguna de las personalidades que jugaron un papel fundamental en aquella
historia. Solo una cosa se me queda corta en esta obra. Si bien el libro se
centra mucho más en las figuras antagónicas de Casado y Negrín, las razones de
fondo y de peso que llevaron a apoyar el golpe a fuerzas como la Agrupación
Socialista de Madrid (de corte caballerista) y el Movimiento Libertario Español
quedan en un segundo plano que sabe a poco. Pero quizá eso ya de por sí podría
ser una nueva obra. Quizá una idea para que uno de los mejores historiadores
del momento, como Paul Preston, nos vuelva a sorprender.